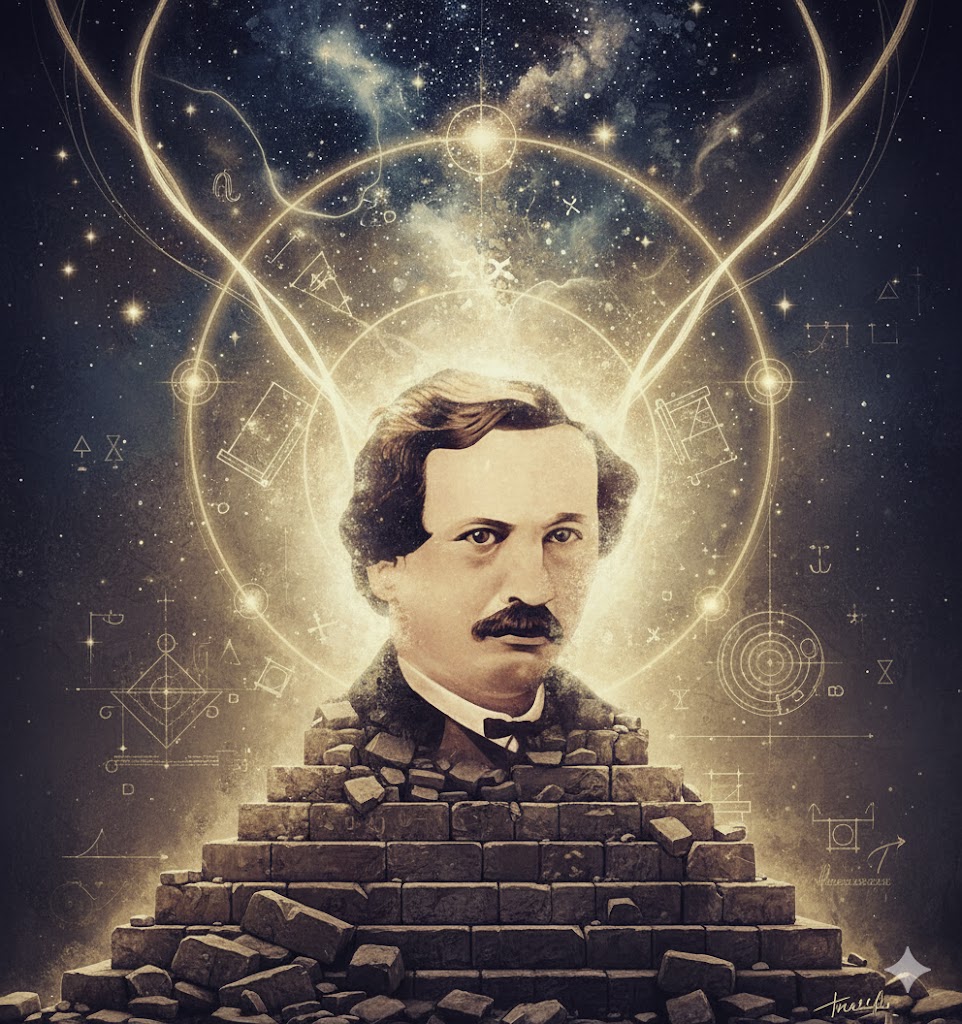Por Mäuss
Hay hombres que no se hacen notar en el fragor de las batallas, sino en el silencio posterior, cuando el polvo de la barbarie comienza a asentarse y el alma de una sociedad herida busca, temblorosa, su reflejo en el orden. No llegan con la espada ni con el fragor de la arenga, sino con la serenidad de quien comprende que reconstruir es más arduo que destruir, y que la verdadera victoria es la del espíritu sobre el caos.
El siglo XIX argentino fue una larga conversación entre la violencia y la razón. Cada provincia era un espejo fragmentado de la Nación, y Entre Ríos, tierra de hombres intensos, fue escenario de ese pulso entre el instinto y la ley. La rebelión, el crimen político, el caudillismo, fueron síntomas de una patria que aún no encontraba su forma. Pero toda herida deja un surco donde germina el porvenir. Después de la sangre, llegó el tiempo de la idea.
El orden no se impone: se construye. Y su cimiento es invisible. No lo sostiene la fuerza, sino el hábito; no la espada, sino la palabra; no el miedo, sino la confianza. Cuando las ciudades comenzaron a erigir sus municipalidades, el país dejó atrás el tiempo de los jefes políticos para entrar, lentamente, en el tiempo del ciudadano. Esa fue la verdadera revolución silenciosa: la del hombre común que asume el deber de cuidar su casa, de organizar su entorno, de velar por el bien común sin esperar la tutela de los caudillos.
El espíritu civilizatorio no consiste en borrar el pasado, sino en integrarlo. La barbarie no desaparece: se transforma. Habita en nosotros, pero se domestica con cultura, con disciplina, con sentido de propósito. El siglo que antes resolvía sus conflictos a sablazos descubría, por fin, que la verdadera política es un arte moral. Fundar una institución, limpiar una calle, registrar una propiedad, abrir una escuela o encender una lámpara eran actos de trascendencia. Pequeños gestos que revelaban una conciencia nueva: la de que la libertad sin orden es una quimera, y el orden sin libertad, una cárcel.
Toda civilización se levanta sobre la tensión entre el caos y la forma. Cuando un pueblo logra domesticar su violencia y convertirla en energía creadora, nace la cultura. Y la cultura no es otra cosa que la memoria del esfuerzo humano por elevarse sobre el instinto. Aquellos hombres que dotaron a sus comunidades de leyes, catastros, registros, normas y plazas iluminadas entendieron que el progreso no es el vértigo de lo nuevo, sino la continuidad de lo verdadero.
El paso de la barbarie al orden no es solo político: es espiritual. Una sociedad madura cuando aprende a mirar el conflicto sin perder la calma, cuando elige el diálogo sobre la furia, cuando se eleva del impulso al juicio. Y esa elevación es un acto de fe en el hombre. Porque creer en el orden es creer en la posibilidad de la razón, en la capacidad del individuo para trascender sus pasiones y participar de algo más grande que sí mismo.
Hoy, en un tiempo en que la política vuelve a ser un campo de gritos y pulsiones, recordar aquella transición tiene valor de símbolo. La historia no se repite, pero enseña. Aquella provincia que pasó del sable a la pluma, del grito a la ley, del caudillo al vecino, nos recuerda que la grandeza no se mide por el poder que se acumula, sino por el orden que se deja.
Trascender no es perpetuarse en los monumentos, sino en el espíritu. No es ser recordado por el ruido, sino por la armonía que se deja cuando uno se va. El político que trasciende es aquel que entiende que gobernar es cuidar, que administrar es servir y que el Estado, en su esencia, es una herramienta moral al servicio de la comunidad. No hay política más noble que la que se ejerce con humildad, sin ambición de eternidad, confiando en que lo justo no necesita de aplausos.
Cada época tiene su propia barbarie. La del siglo XIX fue la violencia armada; la nuestra, la confusión. Si entonces el desafío fue civilizar, hoy el desafío es comprender. En un mundo saturado de información y carente de sentido, volver a pensar el orden es un acto revolucionario. La verdadera restauración no se logra conquistando el poder, sino reconquistando el alma.
Trascender, en última instancia, es aprender a gobernarse. Así como una ciudad necesita normas para existir, el individuo necesita principios para no disolverse. La política exterioriza lo que cada conciencia practica en su interior: el respeto, la mesura, la templanza. Cuando el hombre ordena su vida, el mundo se ordena a su alrededor. Y cuando un pueblo entero asume esa disciplina interior, nace la verdadera libertad.
El legado de aquellos primeros constructores de la institucionalidad no fue solo administrativo: fue espiritual. Nos enseñaron que el deber antecede al derecho, que la forma antecede al ruido, y que sin jerarquía no hay justicia. La civilización no avanza por decreto, sino por ejemplo. Y ese ejemplo sigue vigente, invisible pero latente, como una música subterránea que nos recuerda quiénes fuimos cuando supimos elevarnos sobre la oscuridad.
El tiempo, que todo erosiona, no puede borrar el gesto de quienes edifican con sentido. Porque lo que se hace desde el alma no se gasta: se multiplica. Y acaso esa sea la verdadera definición de trascender. No vivir eternamente, sino haber comprendido, aunque sea por un instante, que cada acto justo es un eco de eternidad.